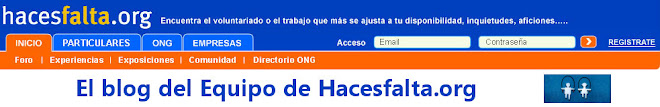En 1996 Andrés García Inda hacía una reflexión sobre la Ley 6/1996 de Voluntariado que pudo pasar desapercibida en la mayor parte del Tercer Sector debido a la vorágine de la Ley, a la fuerza con la que se comunicó y a lo novedoso que era el tema en el Estado Español, pero que no está mal retomar “empuja a la Administración a extender el manto legal sobre las zonas no colonizadas no sólo a efectos de fomentar o garantizar su libre participación, sino también para poder controlarla”* y ver que está vigente más que nunca.
Ahora ya no es nuevo, además de la 6/1996 existen leyes autonómicas e incluso provinciales y un montón de planes estatales y autonómicos que marcan desde las Administraciones Públicas el ritmo de la participación voluntaria en las organizaciones de voluntariado, con mayor o menor acierto.
Más allá del -interesantísimo- debate de si se debe o no regular el voluntariado, la participación ciudadana o las iniciativas solidarias con una ley deberíamos entrar en los términos y contenidos de esas leyes y especialmente en dos puntos:
Por una parte ¿qué aportan a la promoción del voluntariado?
Y por otra ¿cómo lo hacen? (con qué ‘armas’ o herramientas’)
Centrándonos en la ley estatal podemos decir que sí, que contempla medidas de fomento de voluntariado, incluso dedica un capítulo completo en el que indica que la administración general del estado hará asistencia técnica, desarrollará programas formativos, liderará servicios de información y campañas de divulgación y de reconocimiento del voluntariado.
Dentro de las medidas establece una especialmente controvertida que son los incentivos a las personas voluntarias en forma de "bonificaciones o reducciones en el uso de medios de transporte público estatal, en la entrada a museos y cualquier otra medida que puede establecerse".
Esta medida pervierte la base del voluntariado, el altruismo. Entra directamente a las motivaciones de los nuevos voluntarios y si alguien ha estado sentado con una administración pública y/o ha participado en el proceso de elaboración de alguna de estas leyes habrá escuchado comentarios de incentivos asociados a la atracción de nuevas personas al voluntariado.
En la realidad han tenido poco impacto en términos de captación, pero han tenido mucho en términos de banalizar el discurso de la acción voluntaria y nos ha llevado a ‘premios’, ‘concursos’ y ‘campañas’ que están en el imaginario colectivo de muchas personas que han sido animadas a ser voluntarias mediante ejemplos únicos, descuentos en transportes y en cines, formación gratis, ampliación de curriculums, etc y no mediante lo que debería ser ‘la confianza en el ser humano, la justicia social y la convicción del poder transformador del grupo’
Son temas históricos de debate pero también con una vigencia espectacular y una presencia en medios de comunicación ‘sospechosa’ en los últimos meses (nuevas leyes autonómicas…). Así que nunca es tarde para reabrir debates!
¿Cómo afecta esto al altruismo, al desinterés, a la motivación?
¿Deben las administraciones interpelar a las personas o apoyar y fomentar el voluntariado desde las organizaciones de voluntariado y que sean estas, vía planes de voluntariado, quienes incentiven, motiven y retengan a estas personas?
¿Qué mensajes debemos y no debemos lanzar para convocar voluntarios/as?
- ‘Tu puedes serlo aunque no sepas que puedes’ frente a ‘Los voluntarios/as son personas únicas y especiales’
- ‘Tu tiempo cuenta, pero tu disposición más’ frente a ‘Necesitamos tu compromiso en un determinado e inamovible periodo de tiempo’
Alguno más? Alguna aportación al debate? ¡Os esperamos por aquí!
*(“Aspectos legales de voluntariado: El modelo de la Ley 6/1996 de 15 de enero” Documentación Social, nº 104, Madrid julio-septiembre 1996)
Mostrando entradas con la etiqueta debate. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta debate. Mostrar todas las entradas
lunes, 23 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)